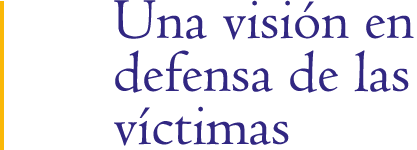
El presente boletín se centra en el plan de restauración y no repetición, uno de los componentes del Compromiso Claro Concreto y Programado (CCCP) que deben presentar los diferentes comparecientes ante la JEP como materialización del régimen de condicionalidad en el Sistema Integral de Verdad Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR). En la primera parte se hacen algunas consideraciones sobre la noción de justicia restaurativa a partir de la cual se estructura el sistema de justicia transicional en la JEP y su relación con el régimen de condicionalidad. En la segunda parte se señalan aspectos generales del plan de restauración y no repetición que se han desarrollado en algunas decisiones de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz.
 Boletín #48 del Observatorio sobre la JEP
Boletín #48 del Observatorio sobre la JEP
El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (en adelante SIVJRNR) está fundamentado en el reconocimiento de las víctimas como sujetos de derechos, y en el principio de satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición1. En este sentido, las reformas constitucionales que implementaron el Acuerdo Final fijaron su atención prioritaria en medidas restaurativas y reparadoras para las víctimas cuya pretensión es trascender la justicia retributiva2.
En este sentido, el norte de la JEP es alcanzar un modelo de justicia restaurativa, justicia que busca de manera preferente poner en el centro del resarcimiento a la víctima, buscando la recuperación de su proyecto y forma de vida antes de la agresión. De acuerdo con la Corte Constitucional, la justicia restaurativa se aparta del enfoque de la justicia retributiva (en el que la sanción tiene como principal objetivo reprimir al victimario como retribución proporcional por el daño causado a la víctima), para centrarse en la víctima, su reparación y la reconstrucción del tejido social. En este modelo de justicia, la víctima y el victimario (o cuando sea pertinente, la comunidad o los terceros afectados por el delito) participan de manera conjunta y activa en la resolución de los conflictos, efectos o consecuencias derivadas de la comisión de un delito3.
La Sección de Reconocimiento del Tribunal para la Paz de la JEP ha señalado que la justicia restaurativa se caracteriza por permitir a los interesados discutir la solución a los conflictos que enfrentan y llegar a acuerdos para la superación del daño, mediante mecanismos que aseguren el diálogo entre ellos. De esta manera, la justicia restaurativa exige la participación de las víctimas, el aporte de verdad detallado y exhaustivo y la aceptación de responsabilidad por parte de los comparecientes, con el fin de alcanzar soluciones que permitan la satisfacción de los derechos de las víctimas del conflicto armado, la reintegración de quienes cometieron los hechos victimizantes y la reconstrucción de los lazos sociales afectados o desintegrados por el conflicto, como elementos necesarios para la no repetición4.
Como se señaló en el Boletín #39 del Observatorio sobre la JEP, el régimen de condicionalidad puede ser entendido como el conjunto de obligaciones (condiciones) que adquiere toda persona que se somete de manera forzosa o voluntaria a la JEP con el fin de acceder y conservar los beneficios (incluyendo tratamientos penales especiales) que se derivan del régimen especial de justicia SIVJRNR. El incumplimiento del régimen de condicionalidad puede llevar a la pérdida de los beneficios e, incluso, a que la JEP revalúe su competencia sobre la persona y la permanencia de esta en esta justicia o estime retomar formas de sanción ordinarias (las aplicables en el régimen de justicia ordinario que son más altas).
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas ha señalado que los compromisos y obligaciones que adquiere el compareciente en virtud del régimen de condicionalidad deben ser coherentes con una concepción de justicia restaurativa. A estas personas les es exigible un auténtico deber de contribuir de manera genuina y real a la satisfacción, en la mayor medida posible, de los derechos de las víctimas, en procura de alcanzar una verdadera justicia restaurativa, compatible con el espectro de verdad y de reparación que demanda un escenario de justicia transicional. Así las cosas, los diferentes compromisos que asuman los comparecientes deben incorporar distintas medidas que tengan como objetivo la dignificación y restauración plena del goce efectivo de los derechos fundamentales de las víctimas5.
Uno de los mecanismos a través de los cuales se concreta el régimen de condicionalidad es lo que se conoce como el Compromiso Claro, Concreto y Programado (CCCP) que deben presentar los comparecientes ante la JEP. El CCCP está compuesto por el “pactum veritatis”6 y por el plan de restauración y no repetición, que no es otra cosa que aquellos compromisos de carácter restaurativo, reparativo y encaminados a la no repetición de lo ocurrido, que asume el compareciente. Al ser un componente del CCCP, el plan de restauración y no repetición debe ser:
Un compromiso con las características mencionadas se constituye como una “carta de navegación” a partir de la cual la JEP puede hacer un monitoreo preciso a la participación y cumplimiento de las contribuciones del compareciente7. Para la Sección de Apelación es claro que su formulación inicial puede adolecer de falencias pues es de esperarse que, conforme avance el procedimiento, el contenido del CCCP sea cualificado progresiva e incrementalmente, hasta el punto de llegar a perfeccionarse y materializarse8. Esto es así porque el contenido del compromiso claro, concreto y programado no es un manual rígido. Por el contrario, reviste de una naturaleza cambiante y será ajustado dependiendo de las necesidades que se presenten y la condición del compareciente9.
El plan de restauración y no repetición, como un componente del CCCP, será exigible a los comparecientes dependiendo si se trata de compareciente forzosos o voluntarios. En el caso de los comparecientes forzosos no es necesario que presenten el CCCP para que puedan someterse a la JEP y puedan acceder a la concesión de beneficios provisionales. No obstante, es su deber suscribir el CCCP en algún punto del procedimiento ante la JEP, idealmente, antes del otorgamiento de beneficios definitivos. Queda a discrecionalidad de la magistratura decidir cuándo reclamar el CCCP a los comparecientes forzosos, atendiendo las particularidades del caso bajo estudio y los criterios de priorización que adopte al respecto10.
Según la jurisprudencia de la JEP, el CCCP constituye una condición o requisito indispensable de acceso al SIVJRNR para aquellos que comparezcan voluntariamente a esta justicia transicional, como es el caso de terceros y Agentes del Estado No Integrantes de la Fuerza Pública (en adelante AENIFP). En estos eventos, el proyecto de programa de verdad y restauración deberá contemplar actos concretos y superar un examen de aptitud preliminar, demostrando suficiente seriedad y consistencia como para servir de materia prima para el diálogo con las personas e instituciones que intervienen ante la JEP, como cuestión previa para resolver el ingreso o no a la JEP11. Puede suceder entonces que, aunque se cumplan los criterios que determinan la competencia o no de la JEP respecto a un asunto, si el tercero o AENIFP se abstiene de formular satisfactoriamente el programa de aportes, se le cierre la posibilidad de ingreso a la JEP12.
No obstante, la Sección de Apelación ha señalado que cuando no hay condenas en firme sobre el tercero o AENIFP o cuando este no reconoce responsabilidad en las conductas que se le adjudican y no hay suficiente evidencia que los incrimine, no se le puede exigir la presentación del plan de restauración y no repetición, en tanto este tipo de contribuciones al SIVJRNR presuponen responsabilidad o, al menos, disposición para aceptarla por parte del compareciente. Para que el sometimiento ante la JEP de un compareciente voluntario en las anteriores circunstancias sea aceptado, bastará con la presentación del “pactum veritatis”13. Tampoco será exigible para los terceros y AENIFPU que no cuentan con una vinculación formal a un proceso penal en la justicia ordinaria14.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas ha señalado que la reparación a las víctimas en una propuesta de régimen de condicionalidad no debe ser considerada como una obligación impuesta por la JEP. Por el contrario, es el ofrecimiento que cada compareciente realiza de acuerdo con sus condiciones y situación personal que, en todo caso, deben ser claras, concretas y específicas15
Ahora bien, para la satisfacción del derecho a la reparación, es preciso que se implementen medidas individuales (como la restitución, compensación, rehabilitación, reivindicación de la memoria y garantías de no repetición) y colectivas (como medidas simbólicas que incluyen el reconocimiento público de un crimen cometido y el reproche de tal actuación, con el fin de restaurar la dignidad de los afectados)16. Además de exponer qué tipo de colaboración puede extender a los demás organismos del SIVJRNR, el compareciente deberá indicar cuáles son sus aportes efectivos frente al compromiso de no repetición, en el que explique cómo no repetirá los actos por los cuales fue procesado en la jurisdicción ordinaria y que permita a los órganos de la JEP monitorear su cumplimiento17.
De la revisión de algunos pronunciamientos de la Sección de Apelación y de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas en los que principalmente se decide sobre la aceptación del sometimiento de terceros y AENIFP, en el plan restaurativo y de no repetición se ha formulado planes y proyectos dirigidos a: el otorgamiento de becas en instituciones de educación superior, el fortalecimiento institucional de organizaciones de víctimas, la realización de brigadas de salud, la puesta en marcha de programas de capacitación y entrenamiento, la concesión de capitales semilla, entre otros. Al analizar dichos programas y proyectos, desde la JEP se ha solicitado hacer explícitos elementos como:
Un aspecto de suma importancia es que la JEP ha establecido que el diseño y la implementación de los programas de reparación requiere de la participación de las personas que serán beneficiarias. Esto tiene como objetivo que lo propuesto por el compareciente sea coherente con las necesidades de los destinatarios y los programas o medidas puedan cumplir con su propósito restaurativo, uno de los ejes de la JEP18. En otras palabras, cualquier iniciativa que sea planteada por los comparecientes debe tener como propósito la reparación y dignidad de las víctimas. Para ello se debería considerar explorar las expectativas de las víctimas en cuanto a su desarrollo personal, profesional y social, el fortalecimiento de liderazgos y el mejoramiento de las condiciones de vida de los beneficiarios19.
Respecto a las garantías de no repetición se ha indicado que las afirmaciones generales de no volver a cometer los delitos por los cuales un compareciente es procesado en la JEP no constituyen un aporte concreto a la garantía de no repetición en la medida en que son manifestaciones generales y no existe un compromiso cierto que pueda ser evaluado para que efectivamente no se vuelvan a cometer las conductas ilícitas. Para estructurar una propuesta sobre este punto, el compareciente podrá considerar algunos elementos como la revelación y reconocimiento de las atrocidades del pasado, así como la implementación de programas de formación en derechos humanos a funcionarios públicos20.
Ahora bien, en los casos en que el Estado es la víctima de los crímenes por los cuales el compareciente fue condenado en la jurisdicción ordinaria, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas ha sugerido incluir actividades concretas que podrían estar relacionadas con:
Es importante recordar que el CCCP está sujeto a ajustes y seguimiento por parte de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, en el marco del proceso dialógico que se desarrolla ante la JEP22. La rigurosidad en la evaluación de los compromisos y obligaciones del compareciente irá incrementando en la medida que este se acerque a beneficios y tratamientos definitivos o de mayor entidad como lo es la libertad anticipada, transitoria y condicionada, e incluso la misma definición definitiva de la situación jurídica del compareciente23.
Para dar respuesta a la solicitud de libertad transitoria, condicionada y anticipada (LTCA) presentada por la excongresista Zulema Jattin Corrales, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas requirió profundizar la concreción del proyecto de reparación y restauración. En un principio la congresista había propuesto la realización de un taller de escritura creativa dirigido a víctimas del conflicto y reincorporados de las FARC- EP, así como un programa radial realizado por víctimas y excombatientes. A pesar de la concreción en algunos aspectos de estos proyectos, para la Sala no fue claro qué impacto restaurador tenían en las víctimas a propósito de las afectaciones que se dieron en su vida, bienes, derechos y garantías.
Aunque se aceptó el sometimiento de la excongresista a la JEP, la Sala determinó que la concesión de la LTCA requiere que el compareciente se encuentre en una situación que lo ubique en una fase procesal de un estándar de compromiso más elevado, lo que implica para aquel un ejercicio de construcción más analítico en términos de reparación y garantía de no repetición, que resulte consecuente con el escenario benéfico al que aspira le sea concedido como es la LTCA. Por lo anterior, la Sala de Definición de Situaciones jurídicas negó la concesión del beneficio en comento y solicitó considerar en la estructuración de su proyecto elementos como la conceptualización, el diseño, la planificación, la ejecución y evaluación del mismo. Específicamente sugirió:
De acuerdo con la Sentencia TP-SA-SENIT 1 de 3 de abril de 2019, la Sección de Apelación señaló que para evaluar de manera preliminar la aptitud de los planes de restauración y no repetición, solo debe verificarse que la persona exprese un compromiso serio e idóneo para la restauración que se deberá asegurar al final del proceso ante la JEP. No obstante, en un estadio más avanzado del análisis, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas debe tener en cuenta que no todos los compromisos pueden o tienen que ser iguales, sino que dependen en buena medida de una diversidad de factores. Entre los criterios materiales que pueden ser empleados para la evaluación del plan de restauración se mencionan:
El examen de los programas de restauración y no repetición no exige los niveles de intensidad que, según la jurisprudencia, sí se exigen en el análisis de competencia de la JEP. Eso no significa que el programa pueda permanecer invariable, sin importar las pruebas recogidas, los intercambios dialógicos, y el estado de evolución de la Jurisdicción, sino que se trata de una cuestión diferente de la examinada por la Sección de Apelación en la doctrina jurisprudencial sobre los niveles de intensidad en el análisis.
***
A través de las diferentes decisiones que se han expedido, principalmente para aceptar o no el sometimiento de comparecientes voluntarios ante la JEP, se han podido establecer algunas consideraciones de lo que debe ser el componente de restauración y no repetición del CCCP. De esta manera, es posible afirmar que, hasta el momento, el análisis realizado por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y por la Sección de la JEP respecto a estos planes, se ha concentrado en materializar la claridad, concreción y planificación de los mismos. Esto supondría que a primera vista no haya un desarrollo o aplicación expresa, sino tácita, de los criterios materiales para la evaluación de estos planes, lo cual podría corresponder a una evaluación más avanzada por parte de la JEP conforme transcurra el proceso dialógico. En este escenario, cobran importancia los escenarios de formación para comparecientes en los cuales se puedan ofrecer las herramientas necesarias y se estimule un cambio de actitud respecto al proceso transicional, todo con el fin de que los compromisos al régimen de condicionalidad efectivamente contribuyan al SIVJRNR, impulsen el proceso dialógico y se constituyan como potenciales contribuciones a la reparación de las víctimas y como garantía para la no repetición de los hechos.
1 Inciso 2 del artículo 1 transitorio constitucional introducido por el Acto Legislativo 01 de 2017.
2 Inciso 4 del artículo 1 transitorio constitucional introducido por el Acto Legislativo 01 de 2017.
3 Corte Constitucional. Sentencia C-080 de 2018, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
4 Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. Tribunal para la Paz. (2020, abril). Lineamientos en materia de sanción propia y Trabajos, Obras y Actividades con contenido Reparador - Restaurador. https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/SiteAssets/Paginas/Conozca-Los-lineamientos-en-materia-de-sanci%C3%B3n-propia-y-Trabajos%2C-Obras-y-Actividades-con-contenido-Reparador---Restaurador/28042020%20VF%20Lineamientos%20Toars%20y%20SP.pdf, pág. 5.
5 Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Resolución No. 2369 del 27 de mayo de 2019, pág. 35.
6 Sobre el pactum veritatis, y en general el componente de verdad del CCCP, puede consultar el Boletín #43 del Observatorio sobre la JEP.
7 Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Resolución No. 3602 del 19 de julio de 2019, párr. 75.
8 Sección de Apelación. Auto TP-SA-279 del 9 de octubre de 2019, párr. 41.
9 Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Resolución No. 3535 del 10 de septiembre de 2020, párr. 128.
10 Sección de Apelación. Auto TP-SA 607 del 16 de septiembre de 2020, párr. 35.
11 Sección de Apelación. Auto TP-SA-279 del 9 de octubre de 2019, párr. 41.
12 Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Resolución No. 4012 del 24 de agosto de 2021.
13 Sección de Apelación. Sentencia TP-SA-SENIT 1 de 3 de abril de 2019, párr. 227.
14 Ibidem, párr. 230.
15 Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Resolución No. 3535 del 10 de septiembre de 2020, párr. 124.
16 Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Resolución No. 4383 del 15 de septiembre de 2021, párr. 62.
17 Ibidem, párr. 63.
18 Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Resolución No. 203 del 25 de enero de 2019, párr. 25.
19 Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Resolución No. 2662 del 31 de mayo de 2021, párr. 74.
20 Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Resolución No. 203 del 25 de enero de 2019, párr. 29. Esto fue propuesto por la Sala a partir de lo desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia en materia de garantías de no repetición.
21 Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Resolución SDSJ No. 4368 del 14 de septiembre de 2021, párr. 79.
22 Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Resolución No. 3602 del 16 de julio de 2019, párr. 99.
23 Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Resolución No. 2369 del 27 de mayo de 2019, pág. 34.
24 Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Resolución No. 4112 del 31 de agosto de 2021, párr. 122.